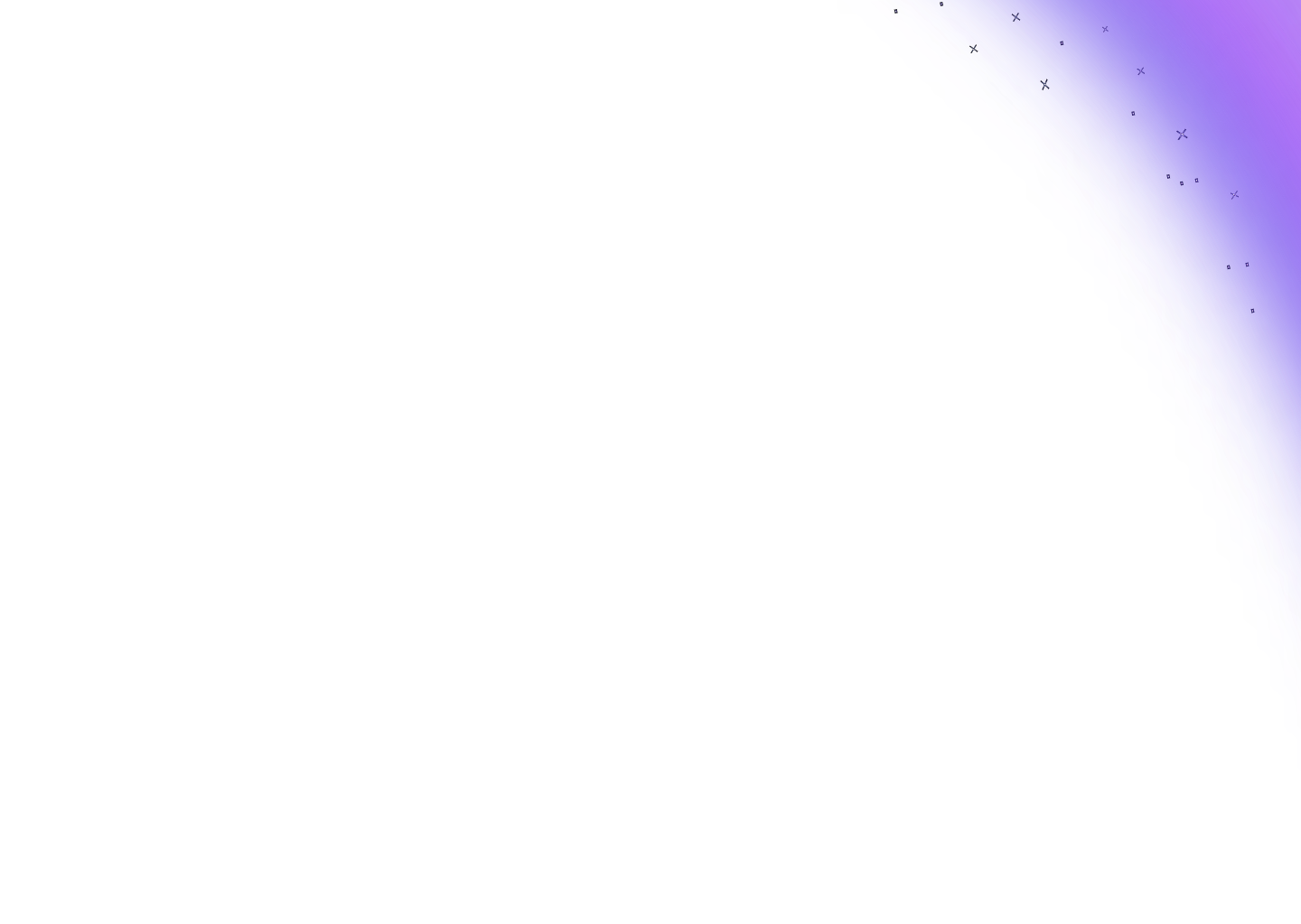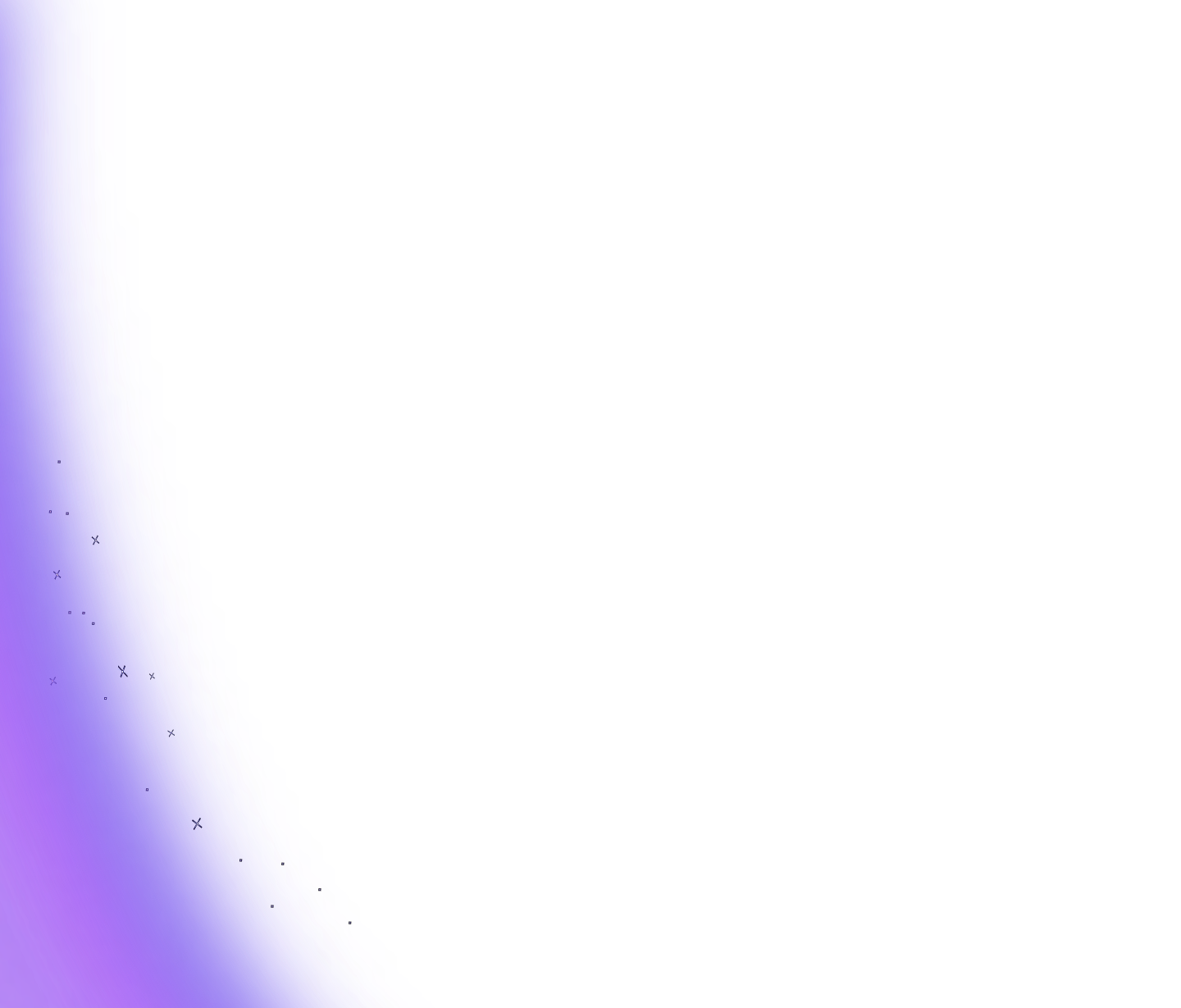El peor estudiante que terminó siendo docente

Cuando era estudiante, nunca me consideré bueno aprendiendo. Aunque hoy soy ingeniero, si has leído mis historias anteriores, sabrás que mi verdadera pasión siempre estuvo entre el arte y la medicina. Sí, quise ser doctor, sanar personas... no construir cosas.
La ingeniería no fue mi primera opción. En realidad, fue una decisión apurada. Tenía 20 años y ya había perdido dos años valiosos buscando mi camino. No quería perder otro más, así que escogí la primera carrera con cupo disponible. (Puedes leer más en el capítulo “Cómo no escoger una carrera profesional”).
Desde el primer semestre supe que estaba en terreno desconocido. Las clases erán solo dudas. Mis docentes hablaban un idioma que me era ajeno: fórmulas, símbolos, conceptos abstractos que jamás había visto antes. Me la pasaba preguntando: “¿Qué significa eso?”... y lo hacía en todas las materias. Literalmente.
No podía quedarme con ese resultado. No podía resignarme a fracasar. Así que empecé a crear mi propio método de aprendizaje. Un sistema que se ajustara a mi forma de pensar, a mi ritmo. Con él, empecé a comprender —aunque fuera un poco— asignaturas que para mí eran una pesadilla: Cálculo I, II, III; Física I, II, III; Estadística I y II.
Algunas las aprobé apenas con 51. Otras... las reprobé hasta dos veces.
Pero detrás de ese número —51— había algo más que suerte. Algunos de mis compañeros comenzaron a preguntarme cómo hacía para entender ciertos temas, y cuando les explicaba usando mi método, muchos me decían algo que me marcó: “Contigo sí entiendo, no como con el docente.”
Tal vez esos comentarios llegaron a oídos de los profesores. Tal vez sintieron lástima. Tal vez vieron esfuerzo. Porque en los exámenes solían ponerme notas de 6 sobre 20, pero aún así, en la calificación final aparecía un 51. Me gustaría pensar que no fue solo compasión. Que vieron mis hojas llenas de procedimientos, de intentos, de lucha.
Yo entregaba hojas y hojas, con la esperanza de que notaran mi esfuerzo. De que alguien, aunque sea uno, entendiera que no todos aprendemos igual.
Los semestres siguieron pasando, y aunque las materias seguían siendo difíciles, algo dentro de mí empezó a cambiar. Algunos amigos me aconsejaban que postulara para ser auxiliar de alguna materia. Lo hice varias veces, ilusionado, buscando mi nombre en la lista pegada en la pared... pero nunca aparecía. No me culpo. Tampoco culpo a la vida. Siempre me decía: “Seguramente ellos fueron mejores que yo.” Pero, muy en el fondo, también pensaba: “Ojalá calificaran la forma de enseñar, y no solo las notas.”
Pasaron más semestres, y terminé la carrera. Pero no me sentía feliz. No quería construir, y no era por falta de interés... era miedo. Miedo de no estar realmente preparado. Miedo de no ser suficiente.
Un día, alguien me dijo que considerara ser docente. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea me hizo sentir algo distinto: ilusión. Tal vez ese era el camino que, por fin, podía disfrutar.
Así que decidí prepararme. Estudié, me capacité, me esforcé al máximo. Me dije a mí mismo: “Esta vez, vas a llegar.” Pero cuando terminé mis estudios para ser docente universitario, me topé con otra realidad: la del mundo laboral.
Ahí recibí el primer golpe fuerte. Descubrí que no bastaba con tener pasión, ni buenas notas, ni preparación. NECESITABA CONTACTOS. Y no los tenía.
Fui a entrevistas. Me senté frente a comisiones. Soñé con aulas llenas de estudiantes. Pero la respuesta fue siempre la misma: Rechazado. Una vez. Dos veces. Seis veces.
Hasta que un día, llegó un mensaje. Un mensaje que parecía escrito por un ángel. Era una amiga. Una a la que, tiempo atrás, le había ayudado cuando ambos éramos estudiantes. “¿Quieres dar clases en la universidad donde trabajo?”, me preguntó.
No lo pensé ni un segundo. Dije que sí.
Empecé dando clases de inglés. Y los primeros días fueron de puro miedo. Tenía frente a mí lo que tanto había soñado, pero también lo que más me aterraba. ¿Y si no estaba listo? ¿Y si fracasaba? ¿Y si era igual de confuso que mis antiguos docentes?
Entonces, cerré los ojos y volví al pasado. Me imaginé a ese chico que no entendía nada. Me pregunté: “¿Qué tipo de docente necesitaba él?” Y traté de convertirme en esa persona.
Agradezco profundamente a los otros ángeles que aparecieron en mi vida: mis primeros estudiantes. Gracias por aceptarme con mi poca experiencia. Gracias por escucharme. Por confiar en mí. Siempre los voy a recordar.
Gracias, chicos.